Contextos multiculturales, enfoques de aprendizaje y rendimiento
académico
en el alumnado de educación secundaria
Alfonso Barca Lozano, Manuel Peralbo Uzquiano,
Ana María Porto Rioboo, Juan Carlos Brenlla Blanco*
SÍNTESIS: En el presente trabajo se analizan, a través de los datos de varias muestras de estudiantes de educación secundaria de distintos países y/o regiones de un mismo país (España y Comunidad Autónoma de Galicia, Puerto Rico y Brasil –estados de São Paulo y de Rondônia–), la consistencia interna, la fiabilidad y validez de la escala de Evaluación de enfoques y estrategias de aprendizaje (cepa), original de J. Biggs (Learning Process Questionnaire –lpq–, 1987), así como los patrones o estilos de aprendizaje, con sus diferencias significativas, que adopta el alumnado de estos países en sus procesos de aprendizaje según los distintos contextos multiculturales y educativos.
Posteriormente, a partir del análisis factorial de componentes principales y rotación varimaxI , se hace el estudio detallado de una reducción de la escala original lpq-cepa de tres dimensiones factoriales típicas (los enfoques profundo, superficial y de logro o alto rendimiento) a dos dimensiones factoriales de segundo orden: la de orientación al significado (eor-sg) y la de orientación superficial (eor-sp). Se destaca que estos dos factores son los resultantes de un análisis factorial de segundo orden y los dominantes en los procesos de estudio y aprendizaje del alumnado de educación secundaria en los diferentes contextos multiculturales analizados en este trabajo. Finalmente, se analizan dichos enfoques de aprendizaje en función del rendimiento académico obtenido por los sujetos de las muestras, observándose algunas diferencias significativas en función de los contextos multiculturales y educativos.
Palabras clave: educación secundaria; estrategias de aprendizaje; rendimiento académico; escala de evaluación de J. Biggs.
SINTESE: Analisam-se neste trabalho, através de dados de várias amostras de estudantes do ensino secundário de diferentes países, (Espanha e Comunidade da Galiza, Brasil – na área geográfica de São Paulo e área amazônica – e Porto Rico), a consistência interna, a fiabi-lidade e a validade da escala de Avaliação de Enfoques e Estratégias de Aprendizagem (cepa), original de J. Biggs (Learning Process Questionnaire, lpq, 1987), assim como os padrões ou estilos de aprendizagem e suas diferenças significativas que adotam os estudantes do ensino secundário destes países no processos de aprendizagem, segundo o respectivo contexto multicultural e educativo.
Posteriormente, faz-se um estudo detalhado, a partir da análise fatorial dos componentes principais e da rotação varimaxii , de uma redução da escola original lpq-cepa, de três dimensões fatoriais típicas (os diferentes enfoques: profundo, superficial e de sucesso ou alto rendimento) a duas dimensões fatoriais de segunda ordem: a de orientação ao significado (eor-sg) e a de orientação superficial (eor-sp). Destaca-se que estes dois fatores são os resultantes numa análise fatorial de 2.º ordem e dominantes nos processos de estudo e aprendizagem do aluno de ensino secundário nos diferentes contextos multiculturais analisados neste trabalho. Finalmente, analisam-se os ditos enfoques de aprendizagem em função do rendimento acadêmico obtido pelos sujeitos das amostras, observando-se algumas diferenças significativas em função do respectivo contexto multicultural e educativo.
Palavras chave: educação secundária; estratégias de aprendizagem; rendimento acadêmico; escala de avaliação de J. Biggs.
abstract: This paper analyzes the internal consistency, the reliability and the validity of the cepa scale, created by J. Biggs (Learning Process Questionnaire –lpq–, 1987). It also analyzes learning styles or patterns (including their significant differences) adopted by the alumni during their learning processes, according to their different multicultural and educational contexts. The analysis has been done considering data from several samples which include secondary school students from different countries and different regions within the same country: Spain (Autonomous Community of Galicia), Puerto Rico and Brazil (states of São Paulo and Rondônia).
Then, starting from the factor analysis of principal components and varimaxIII rotation, we will perform a detailed analysis of a reduction of the original scale lpq-cepa of three typical factor dimensions (deep approach, superficial approach and achievement or high performance approach) to two second-order factor dimensions: meaning orientation and superficial orientation. We would like to highlight that these two factors are the result of a second-order factor analysis. They are also the dominant factors during the studying and learning process of secondary school alumni in the different multicultural contexts analyzed in this paper. Finally, the before mentioned learning approaches are analyzed considering the academic performance achieved by the subjects participating in the research. Significant differences were found between different multicultural and educational contexts.
Key words: secondary school, learning strategies, academic performance, John Biggs evaluation scale.
1. La educación multicultural y el aprendizaje
Los estudios multiculturales en psicología han servido básicamente para poder llevar a cabo análisis comparados sobre temas importantes y clásicos en las diferentes áreas que integran el saber en dicha disciplina, como pueden ser los realizados sobre la inteligencia, los factores y rasgos de personalidad, las habilidades cognitivas y estilos cognitivos, factores y contextos que inciden en el desarrollo, factores afectivos y motivacionales, etc. En todo caso, estos son estudios, considerados como el núcleo de la psicología general y diferencial, especialmente significativos para la ciencia, ya que a través de ellos podemos analizar la variabilidad o invarianza en las contrastaciones de hipótesis a partir de unos resultados, siempre teniendo en cuenta diferentes participantes o muestras de sujetos en las investigaciones y, básicamente, sus contextos sociales y culturales.
De esta forma se han podido explicar numerosos condicionantes externos de las conductas una vez descartado en un amplio porcentaje el papel de la genética en la conducta humana. No la negamos, pero afirmamos que en su mayor parte la conducta se aprende. En la psicología diferencial se ha buscado, entre otros objetivos, el análisis de la consistencia o variabilidad de los datos sometidos a investigación para constatar si esos condicionantes contextuales, básicamente externos a los sujetos participantes e integrantes de las diferentes muestras utilizadas en la investigación, condicionaban efectos diferentes o inesperados y, de esta forma, conformaban los procesos de aprendizaje.
En la actualidad los contextos multiculturales están ampliamente extendidos en las sociedades europeas. La diversidad cultural nos conduce siempre a un enriquecimiento individual y colectivo y nos invita a participar de nuevas lenguas, costumbres, creencias y, sobre todo, de prácticas educativas y escolares de especial relevancia para los procesos de integración e inclusión social y cultural en las escuelas que, en definitiva ayudan a vertebrar las sociedades. Sin embargo, la realidad nos muestra que, si bien admitimos la presencia de grupos étnicos diversos, estamos todavía muy lejos de participar de una manera constante de esa inmersión cultural enriquecedora, pues con mucha frecuencia se producen contrastes y enfrentamientos entre personas de diferentes culturas que nos llevan a la necesidad de plantear la importancia que poseen los procesos de aprendizaje como elementos relevantes y facilitadores de la integración multicultural en una sociedad cada vez más abierta como es la actual.
Como afirma J. J. Bueno (1998) «la educación multicultural es una realidad compleja, polisémica y variada, con múltiples matices». Estamos muy de acuerdo con Bueno en el sentido de que consideramos que la educación multicultural es más inclusiva que exclusiva, ya que recompone muchas de las dimensiones de las diferencias humanas. Además, afirma y valida la cultura de cada niño, así como sus antecedentes y su historia, lo cual provoca un crecimiento de su autoestima y garantiza que pueda tener éxito académico. Esto se logra a través de la provisión a todo el alumnado de una igualdad de oportunidades para el aprendizaje, intentando que amplíen y desplieguen todo su potencial. El objetivo último que se pretende con la educación multicultural es, como afirma el profesor Bueno, el desarrollo de sus habilidades para que pueda funcionar competentemente dentro de las múltiples culturas existentes en la sociedad.
Pues bien, en este trabajo de investigación y desde esta perspectiva multicultural, como uno de los objetivos finales nos planteamos el análisis y valoración de los enfoques de aprendizaje que adoptan los alumnos en relación con su rendimiento académico en diferentes muestras de sujetos de educación secundaria pertenecientes a contextos educativos y culturales diferenciados, en concreto, en muestras de alumnos de España (1999), de la comunidad autónoma de Galicia (1999, 2002, 2004 y 2005), de Puerto Rico (1999) y de Brasil en el estado de São Paulo (2001) y en el de Rondônia –Amazonía– (2004). A partir de los datos obtenidos queremos analizar, entre otros aspectos, los siguientes:
Comprobar la consistencia interna de la escala de Evaluación de enfoques de aprendizaje, en cuanto instrumento adaptado por A. Barca (1999; 2000) del Learning Process Questionnaire de J. Biggs.
Comprobar si existe una variabilidad de diferencias significativas en los distintos enfoques de orientación de aprendizaje (motivos y estrategias de aprendizaje, enfoques de aprendizaje) en el alumnado de educación secundaria.
Verificar y contrastar la existencia de una teoría bifactorial de los enfoques de aprendizaje [Enfoque de orientación al significado (eor-sg) y Enfoque de orientación superficial (eor-sp)], frente a la clásica teoría vigente desde hace dos décadas que afirma la existencia de tres factores diferenciados en muestras de sujetos de educación secundaria y de universidad.
Analizar dichos enfoques de aprendizaje en función del rendimiento académico medio obtenido por los participantes en las muestras de alumnos que presentamos en las diferentes investigaciones realizadas.
Con esta formulación general de los objetivos que nos proponemos, creemos responder a las principales cuestiones planteadas a la hora de realizar este trabajo, y que consideramos especialmente relevante para el mejor conocimiento y evaluación de los enfoques de aprendizaje del alumnado en los niveles de educación secundaria en diferentes contextos educativos y multiculturales.
2. Propuesta de una teoría bifactorial de enfoquesde aprendizaje
2.1 Procesos, motivos y estrategias, y enfoques de aprendizaje
Los procesos de aprendizaje en los contextos educativos se entienden como una serie de cambios de conducta, más o menos permanentes, que se producen como resultado de las prácticas educativas y que implican, entre otros aspectos relevantes, la adquisición de conocimientos y construcción de significados. Aunque el protagonista principal del aprendizaje es siempre el alumno que aprende hay que decir, sin embargo, que no es el único. El aprendizaje incluye otros actores en cuanto que intrínsecamente genera actividad cognitiva, y dado que esta es inseparable del medio cultural y, además, siempre tiene lugar en un sistema interpersonal, es a través de las interacciones establecidas con otros contextos (socio-familiares y culturales, instruccionales y de iguales) que los sujetos adquieren y aprenden los instrumentos cognitivos, relacionales y comunicativos de su propia cultura.
Pero ha sido a partir de las dos últimas décadas que se ha constatado, en los ámbitos educativos y de la psicología de la educación, un interés creciente no ya por los contenidos de las tareas de aprendizaje sino por el análisis e intervención en las actividades que despliega el alumno cuando aprende (Coll, 1988). En el acceso masivo y universal de los alumnos al proceso educativo en las enseñanzas básicas y de secundaria, es notable la relevancia que ha tomado la psicología por sus resultados en las investigaciones realizadas en relación con el estudio de los procesos cognitivos, así como el reconocimiento explícito de que los resultados del aprendizaje dependen no tanto del modo en que el profesor presenta la información, sino de la forma en que el alumno la adquiere, procesa/codifica, la recupera y transfiere (Ainley, 1993; Weinstein y Mayer, 1986; McCombs, 1998; Justicia y Cano, 1993; Barca y Mascarenhas, 2005). Los aspectos hasta aquí reseñados han sido otros tantos factores y determinantes en el desarrollo de las investigaciones sobre los procesos de aprendizaje desde la perspectiva del alumno.
La tarea principal que debe llevar a cabo el alumno en las situaciones educativas de los procesos de enseñanza y aprendizaje es, en un sentido amplio, aprender antes, durante y después de participar en las distintas actividades que se llevan a cabo cuando se realizan las tareas escolares. Sin embargo, las tareas académicas/escolares que ocupan más tiempo a los alumnos son sus propias actividades de estudio. El estudio es una modalidad de aprendizaje, una situación específica de actividad académica de carácter cognitivo y metacognitivo, frecuentemente individual e interactiva, organizada, estructurada. Es también una actividad de carácter intencional, intensiva, autorregulada –fundamentada, habitualmente en unos materiales escritos, en un texto–, y que, además, crea expectativas, automotivación, genera autoconceptos y supone siempre un esfuerzo personal. Pensemos por un instante que unas tareas, que implican un trabajo con estos caracteres, a su vez suponen por parte del sujeto-alumno para su adecuada realización, gestionar y regular una serie de mecanismos psicológicos, imprescindibles, de carácter motivacional y estratégico.
Así, en el tratamiento de este tema es fundamental estudiar y, en consecuencia, hacer referencia a los motivos de los que los alumnos disponen para el aprendizaje en tanto intenciones, metas o finalidades, sobre todo, cuando se abordan en el proceso de aprendizaje. Es decir, ellos se plantean aquí: «qué quiero hacer». Pero también se plantean sus estrategias de aprendizaje, asociadas siempre a los motivos de estudio y aprendizaje y responden a: «cómo quiero hacerlo». Entonces, el enfoque que adopta un estudiante para el aprendizaje no es más que un compuesto y un combinado de un motivo y una estrategia adecuada y coherente, o lo que es lo mismo afirmar: es un compuesto afín entre motivo y estrategia. Por ejemplo, los estudiantes que están intrínsecamente motivados tienden a extraer más significado y comprensión, relaciones y derivaciones de sus tareas de aprendizaje; leen en profundidad, relacionan el nuevo contenido con lo que ya conocen y, al contrario, aquellos a quienes no les interesa relacionar o comprender las tareas que realizan con sus significados correspondientes, puede que estén extrínsecamente motivados, por eso memorizan o retienen mecánicamente los datos o los contenidos de las tareas realizadas.
Es muy probable que los estudiantes que están motivados para lograr las calificaciones más altas organicen su trabajo, sus materiales, sus recursos y el tiempo disponible para lograr este objetivo. E, insistimos, los estudiantes que se esfuerzan mínimamente o estudian solo para aprobar sus asignaturas, es posible que se centren en los componentes esenciales y los aprendan de una manera memorística, rutinaria y mecánica. En esto consistirían, descritos en síntesis, los tres enfoques relevantes del aprendizaje: enfoque profundo, de logro y superficial.
Si ahondamos un poco más en este tema, diremos que diferentes investigaciones realizadas a lo largo de las dos últimas décadas han demostrado que los estudiantes, de educación secundaria y de universidad, adoptan en sus procesos de estudio, principalmente, tres tipos de enfoques de aprendizaje (Biggs, 1987a, b; Entwistle, 1987). En el primero, denominado Enfoque superficial (es), los alumnos tienden a emplear el aprendizaje memorístico, aplicando el mínimo esfuerzo en la tarea. El objetivo principal radica en obtener las calificaciones mínimas que los aparten del fracaso, empleando para ello estrategias de tipo reproductivo y mnemotécnico. Se trata generalmente de estudiantes que perciben las tareas como externamente impuestas, sin tener en cuenta su implicación en el propio aprendizaje.
En cuanto al segundo de los enfoques, el Enfoque profundo (ep), en él los estudiantes se centran en estrategias de selección y organización de la información, así como en la elaboración posterior de esa información. El objetivo principal que se plantean es la comprensión de lo que se está haciendo o leyendo, interrelacionando lo nuevo con lo aprendido y con las experiencias cotidianas. El interés y la motivación se centran en el propio aprendizaje, de modo que los alumnos y alumnas se sienten parte responsable de su propio aprendizaje y demuestran interés por lo que aprenden.
El tercer y último de los enfoques, el Enfoque de logro (el), es aquel con el que los estudiantes experimentan, en líneas generales, el aprendizaje como una tarea competitiva y los resultados obtenidos (calificaciones) como el medio para conseguir un auto-refuerzo y un incremento de la autoestima. El objetivo no se focaliza tanto en el aprendizaje en sí mismo como en la intención de obtener unas calificaciones lo más altas posibles a fin de sobresalir sobre la media del resto de los alumnos. Se centran, principalmente en estrategias de gestión del tiempo y de los medios materiales de estudio, así como del esfuerzo necesario para conseguir los objetivos y resultados propuestos por cada sujeto.
2.2 De un modelo tridimensional de enfoques de aprendizaje (superficial, profundo y logro) a un modelo bifactorial:
los enfoques de orientaciÓn al significado (eor-sg)
y los enfoques de orientaciÓn superficial (eor-sp)
Sin embargo, de acuerdo con nuestras propias investigaciones y otras muy recientes realizadas por Biggs, Kember y Leung (2001); Rosario y Almeida (1999); Barca y otros (2002); Barca, Peralbo y Brenlla (2004); Barca, Pessutti y Brenlla (2001); Barca, Mascarenhas y Brenlla (2003); Barca y Brenlla (2006), en diferentes contextos educativos hemos encontrado que estos tres tipos de enfoques de aprendizaje (superficial, profundo y logro), con sus respectivos motivos y estrategias afines, se integran en dos factores o dimensiones dando origen a una teoría bifactorial de enfoques de aprendizaje, encontrándonos así con el dato de que son dos los factores, dimensiones o enfoques de aprendizaje los que dominan en los procesos de estudio y abordaje del aprendizaje por parte de los alumnos de educación secundaria. En concreto, hemos denominado al primer componente o factor:
Enfoque de orientación al significado.
Y al segundo:
Enfoque de orientación superficial.
Brevemente podemos analizar sus caracteres más relevantes y resumir el contenido de ambas dimensiones factoriales del siguiente modo:
Factor I: alumnado con Enfoque de orientación al significado/comprensión (eor-sg)
Motivos y estrategias dominantes
Este tipo de enfoque de segundo orden,eor-sg, hace referencia a aquellos estudiantes que buscan la comprensión, la relación entre los conocimientos/contenidos. La motivación viene dada tanto por conseguir el éxito académico como por el disfrute personal con el estudio. Adoptan una motivación y estrategias profundas que conllevan a una comprensión de la complejidad estructural de las tareas y a la sensación de sentimientos positivos con respecto a las mismas. Lo que caracteriza a los sujetos es su actitud positiva hacia el estudio. Están motivados por alcanzar una meta, tienen buenas intenciones y les interesa saber, comprender, ampliar conocimientos y dominar las materias y sus contenidos. Todo ello incide en la mejora del autoconcepto, en la autoeficacia y la motivación del logro. |
Factor II: alumnado con Enfoque de orientación a la superficialidad/reproducción (eor-sp)
Motivos y estrategias dominantes
Los estudiantes que adoptan un eor-sp basado en los motivos y estrategias con orientación superficial, están extrínsecamente motivados. Las estrategias utilizadas para concretar esta intención/motivación extrínseca se caracterizan por ser del tipo reproductivo y mnemotécnico, dependiendo del tipo de material de que se trate o de las formas de evaluación que utilicen los profesores, limitándose a lo meramente esencial en su proceso de aprendizaje. No se perciben las interconexiones y relaciones entre elementos de las tareas o contenidos, centrándose más bien en los rasgos superficiales, en los signos de aprendizaje, no en el significado o implicaciones de lo que se ha aprendido. Se memorizan temas, hechos y procedimientos, solo lo necesario para «pasar» (aprobar) las pruebas o exámenes. Este tipo de enfoque de aprendizaje mantiene sobre la motivación unos efectos tendentes a la inhibición del aprendizaje y, en general, del rendimiento escolar. |
Por la caracterización que asignamos al eor-sp (con motivos y estrategias superficiales), debemos resaltar que la adopción del mismo por parte del alumnado de educación secundaria en sus procesos de aprendizaje está asociado siempre al bajo rendimiento escolar. Ello significa que la adopción o empleo de los enfoques superficiales indica que estos alumnos tienden a estudiar para aprobar, con los requisitos mínimos exigibles y utilizando las estrategias de memorización, retención de hechos y procedimientos, sin buscar relaciones internas entre los diferentes contenidos, y que dicha elección conduce a la obtención de resultados académicos (rendimiento) negativos o bajos.
Sin embargo, la opción por la utilización del eor-sg (con motivos y estrategias profundas) va siempre asociada a un buen rendimiento académico-escolar. Es decir, aquellos alumnos que adoptan enfoques de aprendizaje hacia la comprensión y el significado, dedicando tiempo al trabajo personal, utilizando estrategias de comprensión y de lectura comprensiva, relacionando, organizando los recursos técnicos (ampliando lecturas, buenos apuntes organizados y llevados al día), distribuyendo debidamente el espacio y el tiempo, optando a buenas calificaciones, en definitiva, implicándose directamente en el proceso de aprendizaje, etc.), logran habitualmente buenos resultados académicos, es decir, buen rendimiento escolar. Estos resultados, a los que se arribó en la mayoría de las investigaciones realizadas por nosotros, son altamente consistentes y coinciden con los obtenidos por Rosario y Almeida (1999), por Biggs (1987b), por Barca, Mascarenhas y Brenlla (2003), por Morán (2004), por Brenlla (2005) y Barca y Brenlla (2006).
Los tipos de motivos y las estrategias afines a los mismos se consideran como los factores primarios de los enfoques de aprendizaje. La mayor parte de los investigadores ha utilizado una metodología cuantitativa para verificar sus hipótesis de trabajo y, así, aplicando la técnica del análisis factorial de tipo exploratorio con el método de componentes principales, con rotación varimax, observamos que prácticamente los datos nos señalan qué motivos y estrategias de tipo y profundo y logro y, en ocasiones motivos superficiales, saturan en un componente o factor eor-sg, debido a que los constructos de un modo dominante guardan intrínsecamente este tipo de contenido, mientras que los motivos superficiales y sus estrategias afines, y especialmente las estrategias, saturan de una manera nítida en el factor o componente eor-sp.
A lo largo de este trabajo analizaremos con detalle, a través de diferentes muestras de alumnos de educación secundaria, representativas de diferentes contextos educativos y culturales (España, C. A. de Galicia, Puerto Rico y Brasil), los resultados derivados de la realización de un análisis factorial de segundo orden, de componentes principales, aplicado a todas las muestras de alumnos que se han extraído a través de diferentes investigaciones llevadas a cabo desde el año 1999 hasta el año 2005 en la Universidad de A Coruña, y en el año 1999 en la Universidad de Minho (Braga, Portugal).
El resultado final obtenido a partir de los diferentes análisis ha sido que las cuatro dimensiones o factores primarios como el Motivo profundo (mp), la Estrategia profunda (esp), el Motivo de logro (ml), la Estrategia de logro (esl) y, ocasionalmente, el Motivo superficial (ms), poseen unas altas cargas factoriales en el primer componente o factor de segundo orden (eor-sg), con una varianza explicada en torno al 35-40%, según los casos y observada como media del total de todas las muestras de las investigaciones realizadas, y un segundo componente o factor (eor-sp), también de segundo orden, que está integrado por los dos elementos superficiales: motivos superficiales y, especialmente, estrategias superficiales, siendo la varianza explicada en torno al 18-20%, según los casos, como media del total de las muestras utilizadas en las diferentes investigaciones realizadas.
Hay que decir que estos datos coinciden con los encontrados por el profesor Rosario (1999) en el trabajo que ha desarrollado en su tesis de doctorado. Sostiene que los tres enfoques clásicos hallados por Biggs (1987b, c) pueden reducirse a dos tipos de enfoques claramente diferenciados: un enfoque hacia la superficialidad/reproducción (al que estos autores denominan factor-or (orientación a la reproducción) y otro tipo de enfoque de aprendizaje dirigido hacia el significado/comprensión, también denominado por ellos factor-os (orientación al significado). De alguna manera se especifica que el Enfoque de logro inicial (el) o también llamado «de alto rendimiento» se subsume o integra tanto en el de orientación de reproducción (or, de segundo orden) como en el de orientación al significado (os, también de segundo orden). De este modo, en definitiva, se establece una coincidencia en lo que Biggs, Kember y Leung (2001) y Rosario (1999) denominan orientación de reproducción y orientación al significado y con lo que nosotros (Barca, Peralbo y Brenlla, 2004; Barca y Brenlla, 2006) denominamos enfoques de orientación superficial y enfoques de orientación al significado. Se trata de denominaciones diferentes para expresar los mismos constructos.
Podríamos concluir afirmando que los alumnos, en función de sus circunstancias personales e instruccionales (procesos de evaluación, exigencias del profesor, demandas de las tareas, tipos diferenciados de materias, etc.), pueden utilizar indistintamente tanto los motivos como las estrategias de logro o alto rendimiento para el abordaje de sus tareas de estudio, desarrollando ambos enfoques (eor-sp y eor-sg) de acuerdo con sus motivos, la utilización de estrategias o dependiendo de factores instruccionales o, como acabamos de decir, de evaluación de sus tareas de estudio.
Queda explícito, en definitiva, el hecho de que a partir de las investigaciones realizadas en la Universidad de La Coruña desde los años 1993 y 1994, iniciadas por la profesora A. Porto con los trabajos incluidos en su tesis doctoral sobre los enfoques de aprendizaje en estudiantes universitarios (Porto, 1994; Porto y otros, 1995) y hasta la actualidad, concluimos que son dos los enfoques claramente utilizados en la mayoría de las tareas de estudio desarrolladas por los estudiantes de educación secundaria y universitaria: en general, los alumnos y alumnas abordan los enfoques de orientación superficial y/o el de orientación al significado o comprensión.
Recientemente recordamos e insistimos que J. Biggs y colaboradores (Biggs, Kember y Leung, 2001) llegan a conclusiones similares a estas en sus últimos trabajos, en los que se afirma que predominan estos dos tipos de enfoques de aprendizaje en la adopción y abordaje de las tareas de estudio por parte de alumnos de educación secundaria y del mismo modo lo hacen Barca, Peralbo y Brenlla (2004) y Barca y Brenlla (2006) en sus últimos trabajos sobre este tema.
3. MÉTODO
3.1 PARTICIPANTES
Las muestras del alumnado participante están integradas por sujetos escolarizados en centros públicos y privados de los diferentes países y/o regiones de un mismo país (España, C. A. de Galicia, Puerto Rico y Brasil –estados de São Paulo y Rondônia–) de los niveles de educación secundaria, de Formación Profesional de grado medio y Bachillerato de 12 a 17 años en todas las muestras de alumnos seleccionadas (en España y Galicia se trata de centros privados concertados en una proporción de 60% y 40% entre públicos y privados-concertados, respectivamente). Están representadas todas las edades de los sujetos de estos niveles educativos y todos los cursos de Educación Secundaria Obligatoria (eso), de Bachillerato y de Formación Profesional de grado medio, en España. En los demás países los participantes son sujetos de edades comprendidas entre los 14 y 18 años, es decir, que todos los alumnos son de enseñanza media.
Todas estas muestras de alumnos responden a los sujetos integrados en las muestras de proyectos de investigación ya realizados y de tesis doctorales dirigidas por el autor desde el año 1999 hasta el año 2005 y cuyos datos de identificación bibliográfica se reflejan en la bibliografía que se incluye al final de este trabajo, así como en la tabla que se expone a continuación (véase tabla 1).
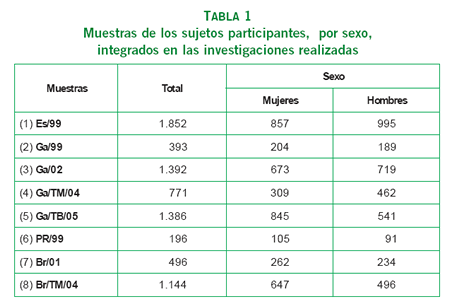
3.2 INSTRUMENTOS DE MEDIDA
Se ha utilizado como principal instrumento de medida la escala cepa, con adaptación del lpq de J. Biggs (1987a), por A. Barca en España y C. A. de Galicia en los años 1999 y 2000 respectivamente. La escala cepa consta de 36 ítems distribuidos en 6 factores primarios (3 motivos y 3 estrategias), 3 de segundo orden (enfoques) y 2 compuestos de enfoques, siempre de acuerdo a la estructura factorial de J. Biggs. La escala, con respuestas tipo Likert, pasa por cinco intervalos: desde el totalmente en desacuerdo (td) hasta el totalmente de acuerdo (ta), pasando por valores intermedios como: desacuerdo (d), más acuerdo que desacuerdo (mad) y acuerdo (a). Se han realizado los análisis de fiabilidad del total de la escala por subescalas (motivos y estrategias) y por escalas (enfoques) y sus compuestos de enfoques, y podemos afirmar que sus coeficientes alfa son satisfactorios, teniendo en cuenta que las alfas del total de la escala oscilan entre 0,67 y 0,83, observándose una alta consistencia interna, al menos a lo largo de las investigaciones realizadas desde el año 1999 hasta los trabajos que conocemos, al menos hasta el año 2006 (véanse tablas 1 y 2).
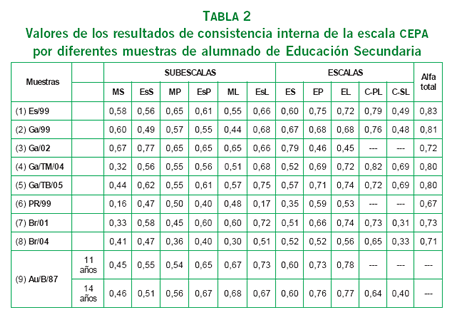
3.3 PROCEDIMIENTO
Las muestras se han seleccionado siguiendo los criterios de aleatoriedad, estratificación y representatividad en diferentes etapas en todas las investigaciones realizadas (España, comunidad autónoma de Galicia, Puerto Rico y Brasil). Se han analizado los índices de fiabilidad y validez de los instrumentos que se han utilizado en las investigaciones realizadas. En el Informe Final del Proyecto feder –Fondo Europeo de Desarrollo Regional– (1998-2002), se exponen los datos referentes a la descripción general de cada prueba/instrumento, sus propiedades psicométricas que incluyen las estructuras factoriales, las comunalidades, soluciones factoriales con las saturaciones correspondientes de cada una de las variables o ítems, así como los índices de fiabilidad de cada factor y de las pruebas en su conjunto. Además, se añade en el manual de las pruebas o test la tipificación correspondiente de cada prueba con los baremos por niveles escolares (véase Barca, Peralbo y otros, 2002).
Las técnicas de análisis de los datos utilizadas han sido de varios tipos: análisis factorial con método de componentes principales y de rotación varimax para los análisis exploratorios de primer y segundo orden, análisis de correlaciones de Pearson y técnicas de análisis de diferencias de medias.
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
4.1 OBJETIVO 1
Se trata de comprobar la consistencia interna del instrumento de evaluación de enfoques de aprendizaje: la escala cepa, en cuanto instrumento adaptado, como ya se mencionó, del lpq de J. Biggs por A. Barca (1999; 2000) a partir de muestras de sujetos pertenecientes a medios culturales y educativos diferenciados de distintos países y/o regiones de un mismo país.
En primer lugar hay que decir que la consistencia interna de la escala cepa es moderadamente aceptable. Véase en la tabla 2 cómo los coeficientes alfa de Cronbach pueden considerarse aceptables, a excepción de la muestra del alumnado de Puerto Rico, en la que presenta índices bajos fiabilidad.
Pero insistimos en la alta coherencia y consistencia interna de los valores alfa, sobre todo en los enfoques de aprendizaje: es, ep, el y en los compuestos de enfoques (véase tabla 2). De una manera especial, este hecho se confirma integrándose estos tres enfoques iniciales en los dos factores de segundo orden: a) Enfoque de orientación al significado y, b) Enfoque de orientación superficial.
Por otra parte, podemos confirmar que los enfoques superficiales (motivos y estrategias superficiales) que integran el eor-sp, de segundo orden, se asocian con calificaciones escolares bajas (bajo rendimiento académico) y los enfoques profundos y de logro, que integran el eor-sg, de segundo orden, se asocian significativamente con el rendimiento escolar medio y alto (calificaciones medias y altas, según podemos constatar en la tabla 3).
Desde una perspectiva multicultural hay que afirmar que estos datos vienen a ser ya una constante a lo largo de la práctica totalidad de las investigaciones realizadas con las muestras de alumnos de educación secundaria de los diferentes países integrados aquí para este trabajo. Para constatar este hecho no hacemos más que exponer los datos de algunas investigaciones realizadas a lo largo de varios años, en la tabla que se presenta a continuación (ver tabla 3).
Si, además de obtener y analizar los coeficientes de correlación existentes entre los motivos, estrategias y enfoques de aprendizaje y el rendimiento académico, lo hacemos entre los factores de segundo orden, que insistimos, están obtenidos a partir de los factores primarios (motivos, estrategias y enfoques de aprendizaje), es decir, si analizamos los coeficientes de correlación de los eor-sg y eor-sp con el rendimiento medio académico, observamos que las correlaciones son inicialmente positivas, y la mayor parte significativas, entre los eor-sg y el rendimiento académico medio obtenido por el alumnado de las diferentes investigaciones aquí examinadas. Sin embargo, son todas negativas y significativas las correlaciones que hemos hallado entre los eor-sp y el rendimiento medio académico de los alumnos de educación secundaria en diversos contextos culturales y educativos aquí examinados. Obsérvese, insistimos, la particularidad especialmente relevante de que en todas las muestras de alumnos estudiadas, los índices de correlación de los motivos y estrategias superficiales, así como los enfoques superficiales, es decir, todo lo que integra el Enfoque de orientación superficial, mantiene una correlación negativa y significativa con el rendimiento académico (véanse tablas 3 y 4).
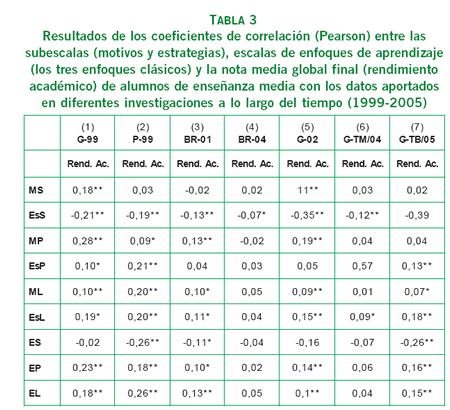
Estos datos son muy importantes desde una perspectiva multicultural ya que aportan evidencia empírica sobre aquellos aspectos relacionados con la adopción de enfoques de aprendizaje de tipo significativo o de tipo superficial en relación con el rendimiento en diferentes alumnos de países y contextos educacionales diversos a lo largo del tiempo (1999-2004). En concreto, las opciones del alumnado por la utilización de enfoques de aprendizaje de orientación al significado van siempre asociadas a un buen rendimiento académico-escolar; como ya se mencionó, los alumnos que adoptan este tipo de enfoques de aprendizaje, dedicando tiempo al trabajo personal, utilizando estrategias de comprensión, relacionando, implementando estrategias de lectura comprensiva, organizando los recursos técnicos, distribuyendo debidamente el espacio y el tiempo, optando a buenas calificaciones, en definitiva, implicándose directamente en el proceso de aprendizaje, etc.), son los que obtienen buenos resultados académicos (véanse tablas 3 y 4).
Sin embargo, la adopción de los eor-sp caracteriza a aquellos alumnos que solo estudian para aprobar con los requisitos mínimos exigibles y utilizando las estrategias de memorización, retención de hechos y procedimientos sin buscar relaciones internas entre los diferentes contenidos.
Las estrategias apropiadas para lograr este tipo de motivos superficiales se caracterizan por limitarse a lo meramente esencial en sus procesos de aprendizaje para, en su momento, reproducirlo por medio de un aprendizaje mecánico. No se perciben las interconexiones y relaciones entre elementos de las tareas o contenidos, más bien se centran en los rasgos superficiales. Con frecuencia se memorizan temas, hechos y procedimientos, solo lo necesario para aprobar las pruebas o exámenes.
Estos estilos de adopción característicos del eor-sp conducen a la obtención de resultados académicos negativos o de bajo rendimiento escolar. Hay que decir que desde una perspectiva multicultural, es este el significado de las correlaciones negativas que encontramos en la práctica totalidad de las muestras (véase tabla 4).
Por otra parte, debemos concluir afirmando que, como línea general, el eor-sg se asocia con los rendimientos medios y altos, y el eor-sp con los rendimientos académicos de tipo bajo (véase tabla 4). Todo ello significa que, una vez más, la escala cepa es una buena predictora del rendimiento académico del alumnado de educación secundaria o lo que es lo mismo afirmar: se mantienen buenos índices de validez externa por su óptima capacidad predictiva del rendimiento académico.
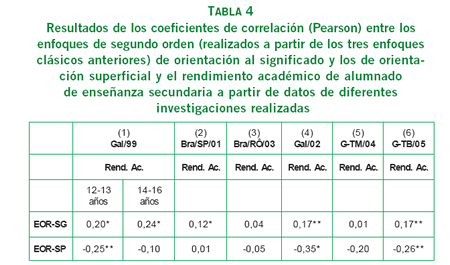
Notas: (1) A. Barca (1999) en una muestra (n = 390) de estudiantes de eso de la C. A. de Galicia, España; (2) C. Pessutti y A. Barca (2001) en una muestra (n = 1.070) de estudiantes de enseñanza media de Brasil (estados de São Paulo y Bahía y ciudad de Curitiba, estado de Paraná), (3) S. A. Mascarenhas (2004) en una muestra (n = 1.144) de estudiantes de enseñanza media de Brasil (estado de Rondônia, Amazonía); (4) Barca y otros (Proyecto feder / 1998-2002) en muestras de estudiantes de 2.º y 4.º de eso de la C. A. de Galicia (n = 1.352); (5) H. Morán (2004) en su tesis doctoral (inédita); (6) J. Brenlla (2005) en su tesis doctoral (inédita).
4.2 OBJETIVO 2
En el siguiente objetivo planteado en este trabajo se trata de comprobar si existe una variabilidad significativa en los diferentes enfoques de aprendizaje (motivos y estrategias de aprendizaje) en el alumnado de educación secundaria perteneciente a diversos países y medios culturales y educativos diferenciados (España, comunidad autónoma de Galicia, Puerto Rico y Brasil –estados de São Paulo y de Rondônia, Amazonía–).
De acuerdo con las tablas 5 y 6 podemos hacer un análisis detallado de los datos que allí se presentan.
Por una parte, analizando los elementos primarios de la escala cepa (motivos y estrategias de aprendizaje) se observa una ligera dominancia de los motivos superficiales sobre todos los demás factores primarios de dicha escala en las muestras de alumnos de educación secundaria analizadas en este trabajo. Por lo tanto, existe una amplia coherencia en el alumnado de 12-16 años de los distintos países representados en este estudio al responder a los diferentes ítems que integran los llamados motivos superficiales. En este aspecto hay que resaltar especialmente al alumnado de Puerto Rico que, tanto en los motivos como en las estrategias superficiales (ms y ess), adopta prioritariamente este tipo de motivos en sus tareas de estudio. Le siguen en orden de importancia, en cuanto a la adopción de motivos superficiales, los alumnos de educación secundaria de España y de Galicia (año 1999) y adoptan estos motivos los de Galicia, especialmente aquellos alumnos del primer ciclo de eso de 12, 13 y 14 años. En los demás casos, los alumnos de Brasil (años 2001, 2004), tanto de las zonas de São Paulo, Curitiba como los de las áreas de Rondônia suelen adoptar prioritariamente motivos superficiales pero, también, en una proporción semejante, motivos y estrategias profundas (mp y esp).
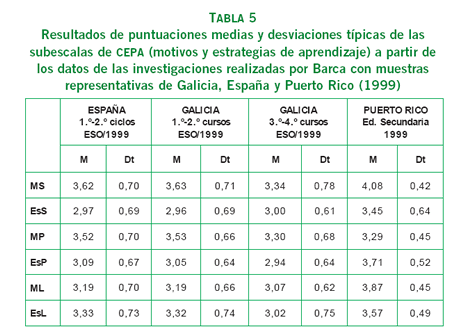
En cuanto al alumnado de Galicia (eso, Bachillerato y Formación Profesional de grado medio, 2004) adoptan motivos superficiales prioritariamente al mismo tiempo que abordan motivos profundos y de logro. Todo ello quiere decir que el alumnado de educación secundaria se decanta prioritariamente por sus intenciones/motivos de tipo extrínseco y se caracteriza por limitarse a lo meramente esencial en su proceso de aprendizaje para, en su momento, reproducirlo por medio de un aprendizaje memorístico y/o mecánico. Son alumnos que se centran en los rasgos superficiales de aprendizaje y no en el significado o alcances de lo que se ha aprendido, memorizando temas, hechos, procedimientos solo para superar las pruebas o exámenes. Son motivos y estrategias básicamente superficiales.
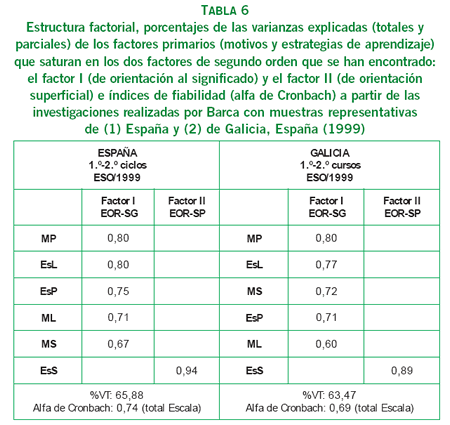
Otro aspecto que debemos considerar en este análisis es que en un segundo lugar preferencial por parte de todo el alumnado representado en las muestras de los diferentes países, se sitúa la adopción de motivos y estrategias profundos y en un plano de menor importancia está la adopción de motivos y estrategias de logro. En lo que se refiere a los motivos y estrategias profundas, nuevamente es el alumnado de Puerto Rico el que se decanta por este tipo abordaje de las tareas de estudio, preferentemente, aunque hay que señalar que la fiabilidad es baja en esta muestra. En este caso el alumnado de Brasil es el que le sigue en orden de prioridad para adoptar motivos profundos, y a continuación en orden de importancia el alumnado de España y de Galicia (1999) y de Galicia (de acuerdo con los datos aportados en las tesis doctorales de J. Brenlla –d/jb– y de H. Morán –td/hm– (2004). En todo caso, la media se sitúa por encima del 3 en una escala de 1 a 5, tanto en el caso anterior, adopción de motivos superficiales, como en el abordaje de motivos y estrategias de tipo profundo. En este caso se supone que, en menor importancia, el alumnado de educación secundaria está motivado por alcanzar una meta, tiene buenas intenciones en sus tareas de aprendizaje hacia la adquisición y comprensión de conocimientos y le interesa saber, relacionar, ampliar conocimientos y dominar las materias y sus contenidos (véanse tablas 5, 6, 8, 9, 11).
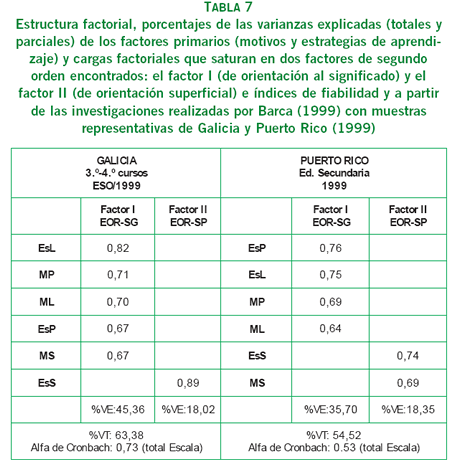
Hay que decir, en cuanto a los motivos de logro o alto rendimiento, que el alumnado que adopta este tipo de motivos y estrategias es preferentemente el de Puerto Rico, seguido de los de España y de Galicia (1999), Brasil (2001, 2003) y finalmente, de Galicia (2004). Si tenemos en cuenta los tres tipos de motivos y estrategias de aprendizaje observamos que, en una proporción aproximada del 30%, el alumnado de educación secundaria adopta preferentemente motivos y estrategias superficiales frente a un 70% que adopta indistintamente motivos y estrategias profundas y de logro.
Por último, afirmamos que estos últimos datos que acabamos de reseñar son constantes a lo largo de las investigaciones realizadas sobre el tema de los enfoques de aprendizaje en alumnos de educación secundaria y de universidad. Desde los primeros trabajos de Entwistle (1987), pasando por los de I. Selmes (1988), de J. Biggs (1987), finalizando por los que aportan Biggs, Kember y Leung (2001) y hasta las investigaciones reseñadas en este trabajo, insistimos se observa una invarianza en los resultados obtenidos hasta la actualidad.
Todo ello significa, por una parte, que existe una muy baja variabilidad en la adopción de motivos y estrategias de aprendizaje (en cuanto factores primarios de los enfoques de orientación de aprendizaje) en el alumnado de educación secundaria a pesar de su pertenencia a diferentes países y contextos educativos y culturales diferenciales y, por otra parte, la consistencia interna, la fiabilidad y validez de la escala de Evaluación de enfoques de aprendizaje (lpq, de J. Biggs y cepa en su adaptación a España, Galicia y Brasil por Barca en los años 1999, Barca y Pessutti en 2001 y Barca y Mascarenhas en 2003), puede considerarse muy aceptable (véanse tablas 5, 8, 9, 11).
Finalmente, lo importante y trascendente de estas apreciaciones y aportaciones es que, según hemos visto, el alumnado que adopta motivos y estrategias superficiales es aquel que sistemáticamente obtiene rendimientos académicos de tipo bajo o muy bajo, frente al alumnado de rendimiento medio y alto que adopta motivos y estrategias profundas y de logro (véase tabla 3). Estos hechos y datos suponen la confirmación de otros datos, ya conocidos por su oficialidad en los medios educativos españoles, a través de los que se afirma que las tasas de alumnos de educación secundaria que abandonan sus estudios antes de terminar las enseñanzas medias abarca el 30% del total de alumnado de educación secundaria. En Galicia, los datos arrojan unas cifras próximas al 24% de acuerdo con nuestra investigación del año 2002 (Barca, Peralbo y otros, 2002).
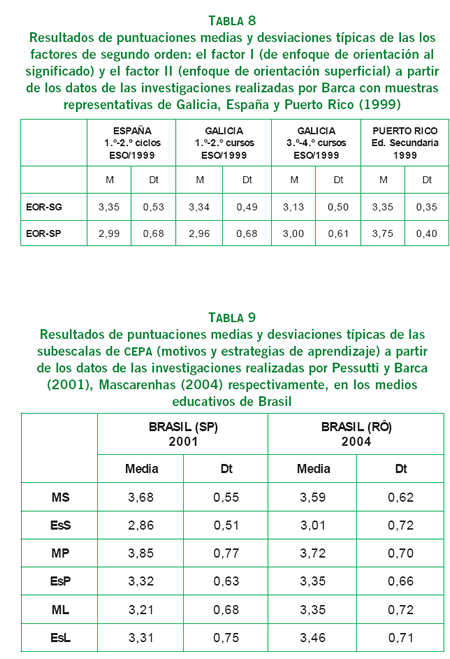
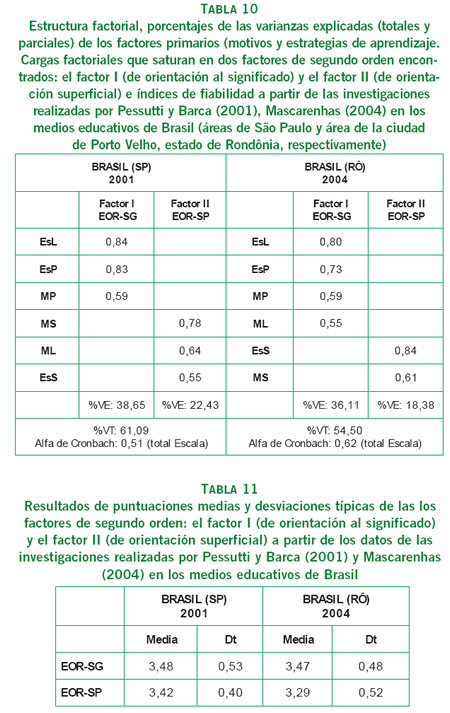
4.3 OBJETIVO 3
Tratamos de verificar y contrastar en el siguiente objetivo del trabajo la existencia de una teoría bifactorial de los enfoques de aprendizaje (un Enfoque de orientación al significado y un Enfoque de orientación superficial), frente a la clásica teoría mantenida desde hace dos décadas que afirmaba la existencia de tres factores diferenciados en el alumnado de educación secundaria.
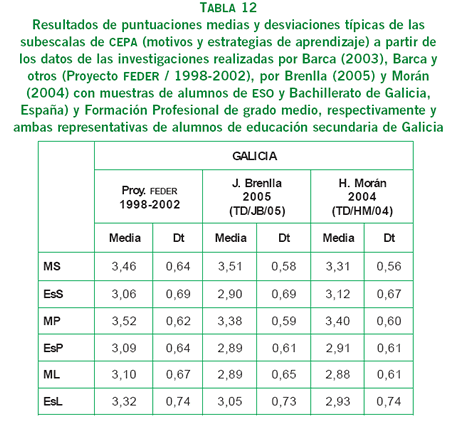
Resultados de puntuaciones medias y desviaciones típicas de las subescalas de cepa (motivos y estrategias de aprendizaje) a partir de los datos de las investigaciones realizadas por Barca (2003), Barca y otros (Proyecto feder / 1998-2002), por Brenlla (2005) y Morán (2004) con muestras de alumnos de eso y Bachillerato de Galicia, España) y Formación Profesional de grado medio, respectivamente y ambas representativas de alumnos de educación secundaria de Galicia
En las páginas precedentes se expusieron brevemente las principales teorías explicativas de los enfoques de aprendizaje. Hemos visto cómo se ha pasado de unos modelos en los que se postulaba la existencia de tres tipos de enfoques de aprendizaje (profundo, superficial y logro) a un modelo de dos tipos dominantes de enfoques de aprendizaje diferenciados: de orientación al significado y de orientación superficial.
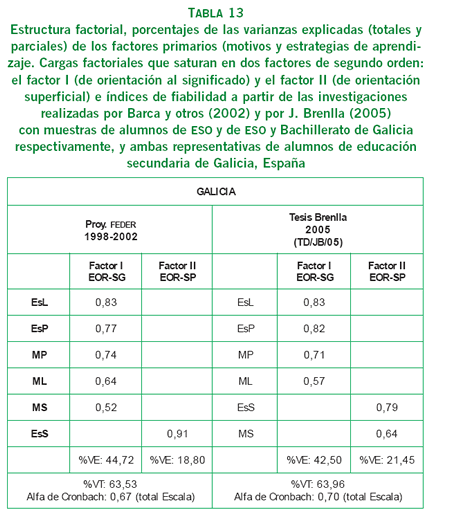
En efecto, desde la perspectiva multicultural se confirma la existencia bifactorial de los enfoques de aprendizaje.
Una vez realizados los análisis factoriales de segundo orden con el método de componentes principales en todas las muestras representativas que estamos estudiando en este trabajo, hemos comprobado que las soluciones factoriales resultantes indican la existencia de un primer factor que integra a las estrategias de logro, motivos profundos, estrategias profundas, motivos de logro y en tres muestras (España, 1999, Galicia, 1999 y Galicia, 2002) motivos superficiales. Es el factor eor-sg, puesto que la amplia mayoría de contenidos que integra hacen referencia a una orientación de enfoques de aprendizaje claramente dirigidos al significado, a la comprensión, incluso teniendo en cuenta los motivos superficiales de las muestras de España y Galicia, porque no olvidemos que los motivos son, en definitiva, metas, expectativas, deseos del alumno para realizar unas determinadas tareas, una tendencia a evitar el fracaso (en el caso de motivos superficiales: «Me desanimo por una mala puntuación o nota en un examen, incluso cuando he estudiado duro para un examen siento que quizás no sea capaz de hacerlo bien, el estudio es para mí el medio para encontrar un buen trabajo…»). Teniendo en cuenta todas las muestras estudiadas, este primer factor de segundo orden explica alrededor de un 35-40% de media del total de la varianza explicada que ronda el 60% (véanse tablas 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15).
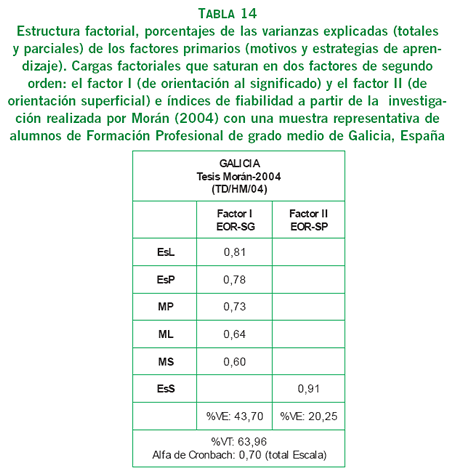
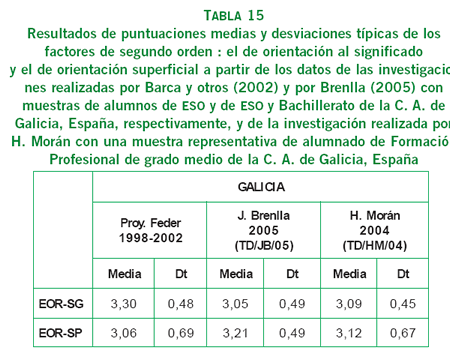
Se confirma, además, la existencia de un segundo factor de segundo orden que representa entre el 18% y el 20% (dependiendo de las investigaciones realizadas) de la varianza total explicada y que integra como contenido básico las estrategias y motivos superficiales y, por lo tanto, es el segundo factor eor-sp (véanse tablas 6, 7, 8, 10, 11 13, 15).
Los estudiantes que adoptan un eor-sp basado en los motivos y estrategias con orientación superficial están extrínsecamente motivados. Las estrategias apropiadas para lograr esta intención/motivo extrínseco se caracterizan por limitarse a estudiar y trabajar lo meramente esencial en su proceso de aprendizaje para, en su momento, reproducirlo por medio de un tipo de aprendizaje mecánico. Insistimos que este tipo enfoques van siempre asociados al rendimiento académico de tipo bajo o muy bajo.
5. CONCLUSIONES
Las conclusiones más relevantes de este trabajo pueden resumirse en las siguientes:
A partir de los coeficientes alfa de Cronbach podemos concluir que existe una muy aceptable consistencia interna de los elementos o ítems que integran, tanto en los motivos y estrategias de aprendizaje por separado, como en los enfoques a partir de la escala cepa en las diferentes muestras de alumnos de educación secundaria estudiadas, a excepción de la muestra de Puerto Rico que obtiene puntuaciones más bajas. Se deben destacar los valores obtenidos en los enfoques de aprendizaje.
Los datos aquí referidos vienen a confirmar la consistencia y coherencia multiculturales encontradas en las diferentes investigaciones realizadas entre el enfoque superficial y el bajo rendimiento académico del alumnado de educación secundaria, así como la correlación significativa existente entre los enfoques profundo y de logro y las calificaciones académicas medias y altas.
Los factores de segundo orden en la escala correlacionan de modo muy distinto con el rendimiento académico. Veamos:
— Los enfoques de orientación al significado (eor-sg) correlacionan positivamente y de modo estadísticamente significativo con el rendimiento académico medio y alto.
— Sin embargo, los enfoques de orientación superficial correlacionan con el rendimiento académico bajo de modo negativo y de modo estadísticamente significativo en la práctica totalidad de las muestras de alumnos estudiadas.
Resaltamos, en consecuencia, que las investigaciones en la línea multicultural, llevadas a cabo en diferentes países y contextos educativos, confirman la existencia de una relación entre el eor-sp y el bajo rendimiento escolar y entre el eor-sg y los buenos resultados académicos. Con ello podemos concluir que la escala cepa es una buena predictora del rendimiento académico en los alumnos de educación secundaria, teniendo en cuenta los enfoques de aprendizaje adoptados cuando desarrollan tareas de estudio y aprendizaje.
Por lo tanto podemos afirmar que los estilos de aprendizaje del alumnado de educación secundaria siguen, en cuanto a los motivos para el aprendizaje, el siguiente orden de preferencia o dominancia:
— Motivos superficiales (en Puerto Rico 1999, España, 1999; Galicia, 1999).
— Motivos profundos (en Brasil 2001, 2003, España 2002 y Galicia 2004).
— Motivos de logro (con poca variabilidad entre las diferentes muestras de alumnado que se estudian en este trabajo).
Si consideramos los factores de segundo orden, es decir, los enfoques de orientación al significado y superficial, observamos que la secuencia es:
— En primer lugar, los de orientación al significado son dominantes en todas las muestras a excepción de las de Puerto Rico (Barca, 1999) y Galicia (Morán, 2004).
— En segundo lugar se ubican los de orientación superficial, destacando que en todas las muestras analizadas las diferencias entre ambos enfoques son estadísticamente significativas, a excepción de las muestras de Galicia (Barca, 1999) correspondiente a los alumnos de 15-16 años, así como la de Galicia (Morán, 2004) correspondiente al alumnado de Formación Profesional de grado medio.
Los análisis multiculturales realizados a partir de las diferentes muestras señalan, invariablemente a partir de las diferentes muestras de sujetos que se han utilizado a lo largo de las investigaciones realizadas desde el año 1999 hasta el año 2006, la existencia de dos tipos diferenciados de enfoques de orientación al aprendizaje, confirmándose así la existencia de un modelo bifactorial en contraste con los las teorías clásicas que postulaban la existencia de tres factores.
Dicho modelo bifactorial consta de los siguientes tipos de enfoques o dimensiones:
— Un primer factor de tipo profundo, de orientación al significado/comprensión que integra por orden de prioridad las estrategias de logro, motivos profundos, estrategias profundas, motivos de logro y, ocasionalmente, motivos superficiales. Este factor explica alrededor del 40% de la varianza total.
— Un segundo factor de tipo superficial, de orientación a la reproducción, factor superficial, y que explica aproximadamente el 20% de la varianza total. Este hecho bifactorial que hemos encontrado se confirma en todos los datos de las diferentes muestras de sujetos de entre los 13 a los 18 años y de los diferentes países con sus contextos diferenciados y multiculturales.
En conclusión, se observan dos aspectos que merecen ser tenidos en cuenta en este trabajo. Por una parte, se ha descubierto que el constructo de enfoque de aprendizaje, en tanto interacción de motivo/estrategia, es utilizado indistintamente por el alumnado de educación secundaria de los diferentes países integrados en las muestras de este trabajo. Es decir, la diversidad cultural, a través de la utilización de motivos y estrategias de estudio y aprendizaje escolar muy semejantes entre sí por parte de los alumnos de diferentes culturas, se canaliza y también se integra y se enriquece a través de los llamados eor-sg y, en menor medida, a través de los eor-sp.
Finalmente, como afirmábamos con el profesor J. J. Bueno en la parte introductoria, estamos convencidos de que la diversidad cultural nos conduce siempre a un enriquecimiento individual y colectivo y nos invita a participar de nuevas lenguas, costumbres, creencias y, sobre todo, de prácticas educativas y escolares de especial relevancia para los procesos de integración e inclusión social y cultural en las escuelas que, en definitiva ayudan a vertebrar las sociedades.
BIBLIOGRAFÍA
Ainley, M. D. (1993): «Styles of Engagement with Learning: Multidimensional Assessment of their Relationship with Strategy Use and School Achievement», en Journal of Educational Psychology, vol. 85, n.º 3, pp. 395-405.
Barca, A. y otros (1997): Procesos de aprendizaje en ambientes educativos. Madrid: Fundación Ramón Areces.
— (1999): «Escala cepa: manual del cuestionario de evaluación de procesos y estrategias de aprendizaje para el alumnado de educación secundaria», en Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación. A Coruña: Universidade da Coruña, Universidade do Minho, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, Xunta de Galicia.
— y otros (2000): «La escala siacepa: un sistema integrado e interactivo de evaluación de atribuciones causales y procesos de aprendizaje para el alumnado de educación secundaria. Propuestas de intervención psicoeducativa», en Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación, vol. 5, n.º 4, pp. 279-299. A Coruña: Universidade da Coruña, Universidade do Minho, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, Xunta de Galicia.
— Pessutti, C. y Brenlla, J. C. (2001): «Propiedades psicométricas de la escala siacepa (sistema integrado de evaluación de atribuciones causales y procesos de aprendizaje) en una muestra de alumnos de educación secundaria de Brasil», en Revista de Ciencias de la Educación, n.º 185, pp. 22-52. Madrid: Instituto Calasanz de Ciencias de la Educación.
— y otros (2002): Proyecto feder (1fd97-0283). Los contextos de aprendizaje y desarrollo en educación secundaria en Galicia. 4 vols. Madrid: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
— Mascarenhas, S. y Brenlla, J. C. (2003): «Atribuciones causales, enfoques de aprendizaje y rendimiento académico en educación secundaria en el estado de Rondônia (Amazonía, Brasil): un análisis multicultural», en Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación, vol. 10, n.º 8, pp. 958-976.
— Peralbo, M. y Brenlla, J. C. (2004): «Atribuciones causales y enfoques de aprendizaje: la escala siacepa», en Psicothema, vol. 16, n.º 1, pp. 94-103.
— y Mascarenhas, S. (2005): Aprendizagem escolar, atribuições causais e rendimento no Ensino Médio. Río de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional.
— y Brenlla, J. C. (2006): «Un modelo bifactorial para la explicación de los motivos y estrategias de aprendizaje en las tareas de estudio con alumnado de educación secundaria», en Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación, vol. 13, n.º 11-12, pp. 389-398.
Biggs, J. B. (1987a): Student Approaches to Learning and Studying. Melbourne: Australian Council for Educational Research.
— (1987b): Learning Process Questionnaire (lpq) Manual. Melbourne: Australian Council for Educational Research.
— (1987c): Study Process Questionnaire (spq) Manual. Melbourne: Australian Council for Educational Research.
— Kember, D. y Leung, D. (2001): «The Revised Two-Factor Study Process Questionnaire: r-spq-2f», en British Journal of Educational Psychology, n.º 71, pp. 133-149.
Brenlla, J. C. (2005): «Atribuciones causales, enfoques de aprendizaje, rendimiento académico y competencias bilingües en alumnos de educación secundaria. Un análisis multivariable». Tesis doctoral inédita. Universidad de A Coruña.
Bueno, J. J. (1998): «Controversias en torno a la educación multicultural», en Heuresis: Revista Electrónica de Investigación Curricular y Educativa, vol. 1, n.º 2, pp. 2-29. En línea. Disponible en <http://www2.uca.es/heuresis/acuerdo.html>.
Coll, C. (1988): «Significado y sentido del aprendizaje escolar. Reflexiones en torno al concepto de aprendizaje significativo», en revista Infancia y Aprendizaje, n.º 41, pp. 131-147.
Entwistle, N. J. (1987): Understanding Classroom Learning. Londres: Hodder & Stoughton. Trad. al español (1988): La comprensión del aprendizaje en el aula. Barcelona: Paidós / mec.
Justicia, F. J. y Cano, F. (1993): «Concepto y medida de las estrategias y los estilos de aprendizaje», en C. Monereo (comp.) Las estrategias de aprendizaje. Procesos, contenidos e interacción. Barcelona: Domènech.
McCombs, B. L. (1998): «Integrating Metacognition, Affect and Motivation in Improving Teacher Education», en N. M. Lambert y B. L. McCombs (eds.) How Students Learn. Washington dc.
Morán, H. (2004): «Autoconcepto, enfoques de aprendizaje y rendimiento académico en alumnos de Formación Profesional de grado medio de Galicia». Tesis doctoral, inédita. Universidad de A Coruña.
Porto, A. (1994): «Procesos de aprendizaje en estudiantes universitarios». Tesis doctoral, inédita. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela.
— y otros (1994): Cpe: o cuestionario de procesos de estudio para a avaliación dos enfoques da aprendizaxe.Revista Galega de Psicopedagoxía, vol. 7, n.º 10-11, pp. 407-438.
Rosario, P. (1999): «Variáveis cognitivo-motivacionais na aprendizagem: as abordagens ao estudo em alunos de Ensino Secundário». Tesis doctoral, inédita. Braga: Universidade do Minho.
— y Almeida, L. S. (1999): «As estratégias de aprendizagem nas diferentes abordagens ao estudo: uma investigação com alunos de Ensino Secundário», en Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación, vol. 4, n.º 3, pp. 163-174.
Selmes, J. P. (1987): Improving Study Skills. Londres: Hodder & Stoughton. Trad. al español (1988): La mejora de las habilidades para el estudio. Barcelona: Paidós/mec.
Weinstein, C. E. y Mayer, R. E. (1986): «The Teaching of Learning Strategies», en M. C. Wittrock (ed.): Handbook of Research on Teaching. 3.ª edición. Nueva York: Macmillan.
Notas
* Docentes-investigadores de la Universidad de A Coruña,
España.
I Máxima varianza. El origen del método varimax
de rotación ortogonal está relacionado
con que la VARIanza se MAXimiza, facilitando la interpretación
de los factores.
II Máxima variânza. A origem do método varimax
de rotação ortogonal está relacionado
com que a VARiânza se MAXimiza, facilitando a
interpretação dos fatores.
III Maximum variance. The creation of this method of orthogonal
rotation is
related to the fact that VARIance is MAXimized, making the factor
interpretation easier. |
